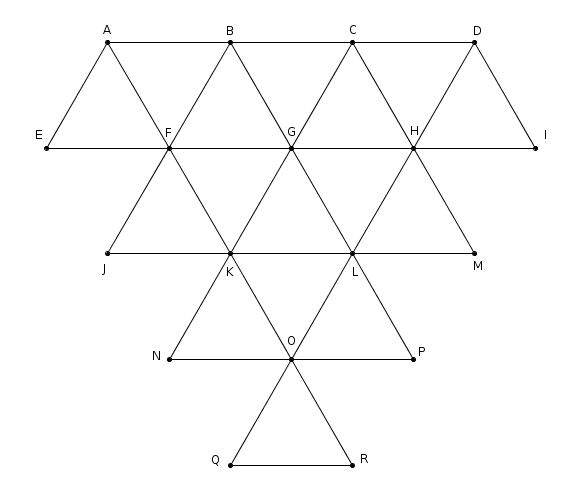En esta ocasión traemos un problema apetitoso:
Hemos cocinado un bizcocho rectangular, y sus medidas son de 30cm de largo por 10cm de ancho. Lo queremos cubrir con una servilleta cuadrada de papel que tiene 30 cm de diagonal, con lo cual quedan unos triángulos de bizcocho sin cubrir, como se ve en la figura. ¿Cuánto mide el área total de lo que queda sin cubrir? ¿Cuánto mide el área cubierta?
La solución después de la ilustración.
 |
| [En la ilustración vemos un conocido fractal tridimensional: la esponja de Menger, el cual se forma partiendo de un cubo, dividiéndolo en 3·3·3 = 27 cubos más pequeños, como el cubo de Rubik, y quitando el cubo central y los cubos que están al centro de cada cara, 7 cubos en total. Luego, con los 20 cubos restantes, se vuelve a repetir la operación, y así hasta el infinito.] |
SOLUCIÓN:
A primera vista el problema puede parecer complicado, incluso para aplicar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, cuando examinamos bien las superficies a calcular, nos damos cuenta que son cuatro pequeños triángulos rectángulos, en cada uno de los cuales el área se calcula de forma muy sencilla.
Área de uno de los triángulos = (base · altura) / 2 = (5 · 5) / 2 = 12.5 cm2.
Área total sin cubrir (4 triángulos) = 12.5 · 4 = 50 cm2.
También es muy fácil calcular el área cubierta por la servilleta:
Área total del bizcocho: base · altura = 30 · 10 = 300 cm2
Área cubierta: 300 - 50 = 250 cm2.
AMPLIACIÓN:
Para los que se quedaron con las ganas de aplicar el teorema de Pitágoras, ahí va la siguiente pregunta: Con los mismos datos, si ponemos la servilleta con los lados paralelos a los lados del bizcocho, ¿qué área del bizcocho quedará sin cubrir? ¿Qué área quedará cubierta?